
Carambolas de la vida
José A. Polo Traverso
Colegiado de Honor del ICOFCV
PT, DPT, FAAOMPT. Doctor en Fisioterapia
Fellow de la Academia Americana de Terapia Manual
Subdirector de Fisioteràpia al Dia
El hombre de la chaqueta pasada de moda hizo bajar la palanca dorada con mano temblorosa por la emoción hasta que un chasquido sonoro detuvo el movimiento. El momento no era para menos, daba para manos temblonas y la boca seca como el esparto. Varios diales cobraron vida en ese momento con un zumbido profundo que envolvieron hombre, máquina y habitación como si de una manta de neón azulado se tratase. Que sea lo que Dios quiera se dijo. El hombre siguió las instrucciones escritas en un viejo pedazo de papel, presionó botones y pedales consecutivamente, elevó palancas y giró diales. Uno detrás del otro. Ante sus ojos y para su sorpresa el reloj de pared comenzó a desandar el camino cada vez a mayor velocidad. Viaje en el tiempo cortesía de H.G. Wells, quién lo iba a decir. Caleidoscopio cromático, zumbido ensordecedor que se detuvieron de repente tras apenas unos segundos. El hombre se frotó los ojos bajo las gafas y le echó un vistazo a la consola.
39.4699° N, 0.3763° W. 9. 11. 1956. 24°C. 1315.
El viajero miró a su alrededor reconociendo de inmediato los jardines aledaños a la facultad de Medicina. En la avenida varios coches negros pasaban de largo. Obreros en bicicleta. Un carromato tirado por una mula con cestas de mimbre y sillas de enea. Gente menuda, estudiantes en su mayoría, caminaron por su lado sin detenerse, ajenos a su presencia a la hora cercana del almuerzo. Un autobús renqueó a paso lento entre humos. Otros pasaban ante la fachada de la facultad y subían los mismos escalones que el catedrático de anatomía Santiago Ramón y Cajal había subido sesenta años atrás, cuando los que pasaban a su lado no habían nacido aún, cuando el insigne aragonés no se imaginaba que se iba a traer un Nobel a casa.
El letrero en la fachada confirmó al viajero que se encontraba en el lugar preciso y, presumiblemente, en el momento preciso aunque venía preparado para posibles eventualidades. Desde su invisibilidad repasó caras desconocidas hasta encontrar las que buscaba, clavaditas a las que había examinado en fotos de época. Benlloch Zimmermann y Caballé Lancry venían charlando por la acera con pinta de profesores de cuello duro, muy metidos en lo suyo. Trajes oscuros, corbatas sobrias, maletines de cuero con hebillas, cigarrillos de picadura entre los labios. Lancry de pajarita, afeitado, canas elegantes. Zimmermann de barba cuidada, académica, ademanes serios tal vez por los genes teutones. Seguramente comentaban entre ellos la crispación transmitida desde los despachos de Gobernación a los dos médicos. Hace falta más arroz en esta paella, decían, la necesidad apremia.
No era para menos. La poliomielitis había llegado a España a mediados de los cincuenta e hizo los estragos previsibles en un país pobre, aislado y totalitario; un país que acababa de salir de una guerra civil, que se había comido una guerra mundial a las puertas de casa y que estaba gobernado por un general que le había hecho ojitos a Mussolini y Hitler antes de que a ambos les diesen matarile. Las autoridades sanitarias españolas habían sido capaces de, temporalmente, ocultar la magnitud de la epidemia en gran parte gracias a 1) la complicidad de la Iglesia Católica que exaltaba las virtudes de la resignación como respuesta a la enfermedad, 2) la connivencia de las autoridades sanitarias que no tenían en sus competencias alertar a la población civil y 3) al control ejercido sobre la prensa española a base de censura pura y dura. Misas diarias, médicos cómplices y prensa maniatada. Lejos de prestar atención a la epidemia el NODO ensalzaba las verónicas de Antonio Ordóñez en la plaza de Valencia, la descarga de tanques en el puerto de Cartagena, sardanas multitudinarias en Barcelona. Los mensajes de fin de año del Jefe de Estado durante la década de los cincuenta obviaban la epidemia pero exaltaban la Cruzada, condenaban el libertinaje y el comunismo, exigían trabajo y sacrificio a la población. De niños paralíticos, ni pío.
Todo bien hasta que las cifras de afectados y la prensa extranjera hicieron imposible ocultar a la población la gravedad del desastre. Visto que el asunto se les iba a las fuerzas vivas de las manos se tomó la decisión de vacunar a la población infantil con puntuales campañas gratuitas entre 1955 y 1958 a través del Auxilio Social: tarde, poco y mal. Para entonces el daño estaba hecho. Así, unos de forma gratuita y otros pagando la vacuna a precio de reventa, unos 200.000 niños se inmunizaron en España hasta que la vacuna de Salk se distribuyó gratuitamente en 1964 gracias al esfuerzo común de varios países. El viajero sospechaba que una cifra muy superior a esa se quedó sin vacuna por razones de pobreza, geografía o afiliación política pero eso es harina de otro costal.
Panorama: clero, banca y militares a sus anchas, hospitales con más crucifijos que antibióticos, científicos liando el petate visto el éxito de Severo Ochoa en The Big Apple. Un desparrame. Abundancia de tuberculosos, amputados de guerra, fiebres debilitantes, niños poliomielíticos y adolescentes con escoliosis debilitantes en los hospitales españoles. Apremiaban que el sistema sanitario, con más voluntad que ciencia, se ocupase de ellos cuanto antes. De eso venían hablando los catedráticos calle arriba.
El viajero leyó los datos en el futuro de la Valencia de 1956. La reliquia de San Ignacio de Loyola se recibe en la capital del Turia y ante ella se presentan las autoridades civiles y militares, radio Valencia recoge las palabras del Arzobispo que pide donativos para los enfermos y necesitados, apagones por toda la ciudad hacen que los valencianos hagan acopio de velas, una ola de frío baja los termómetros a 7 bajo cero y arruina gran parte de la cosecha de naranja y mandarina. Todo tiene importancia, se dijo, todo guarda relación en el inmenso engranaje del tiempo y el espacio.
Se apeó de su máquina, repentinamente visible a los viandantes de la avenida Blasco Ibáñez, y se acercó a los profesores con la mano tendida. Actitud cordial. Sonrisa.
“Permítanme estrecharles la mano. Un placer conocerles”.
Ni Benlloch ni Caballé reconocieron al viajero – ¿cómo habrían podido? – pero le estrecharon la mano más por reflejo que por otra cosa.
“No quiero molestarles pero me gustaría invitarles a comer. Hoy mismo. He reservado una mesa para tres en el hotel Royal; lo acaban de abrir y el chef es sensacional”. El viajero sonrió con tanta afabilidad como le fue posible. “Me harían un honor si aceptasen mi invitación”.
“¿De qué habla joven?”, preguntó Benlloch.
El viajero eligió con cuidado sus palabras. El germen de la Fisioterapia moderna estaba en juego, el impulso necesario para salir de la choza del curandero y entrar al aula universitaria se hallaba en la balanza en aquel momento. Estos dos médicos, sin saberlo aún, iban a ser los responsables de que en 1957 una tropa de enfermeros acabase con un diploma de Ayudante de Fisioterapia bajo el brazo como respuesta directa a la epidemia de poliomielitis. Su formación sería básica, cumpliendo los niveles mínimos de competencia imprescindibles para no lesionar pacientes o complicar cirugías. Las directrices debían ser marcadas claramente. Esto es un cuádriceps, así funciona el corazón. Conceptos escuetos impartidos en aulas prestadas, casi a regañadientes, pero aun así valiosas. Esto es un banco de Colson, esto de aquí una jaula de Rocher. Que tengan mejor o peor formación no es importante a estas alturas, se dijo el viajero, al fin y al cabo los van a concebir como técnicos bajo el dictado del médico, sin voz ni voto ni capacidad de decisión clínica; simples movilizadores de paralíticos, gente dispuesta a dirigir ejercicios reglados, a vendar muñones, a sobar espaldas. Estarían un paso más allá de los masajistas terapéuticos de la época, previsiblemente en la línea de la Kinesiterapia que Joaquín Decref había mostrado a los estudiantes de medicina valencianos a principios de siglo. Si había suerte.
“Tengo mucho que contarles y no tengo demasiado tiempo para hacerlo. Tengo asuntos que compartir con ustedes, asuntos que conciernen a su proyecto futuro”.
“¿Cómo dice?”, le espetó esta vez el doctor Lancry.
“Usted no sabe lo que dice”, sentenció Benlloch. “Déjenos en paz si no quiere que avise a un guardia”.
Tengo poco tiempo y no quiero perderlo discutiendo. Háganme el favor y vengan a comer conmigo”. Diciendo esto extrajo del bolsillo de su chaqueta un fajo de billetes. Azules de quinientas, marrones de cien, verdes de mil. “El dinero no es problema, corre de mi cuenta”.
Los médicos se quedaron atónitos ante la inesperada oferta y el fajo de billetes que aquel desconocido les había puesto bajo las narices. Aun así no estaban por la labor de cambiar planes. Benlloch tomó la palabra en nombre de la pareja.
“No sé quién es usted caballero y le agradecemos la invitación. Tal vez otro día pero hoy no puede ser. Tenemos mesa en el Vaixell. ¿Lo conoce? En una calle cerca del puerto, el mejor arroz a banda de la ciudad. Lo han arreglado mucho desde el verano. Desde que el portaaeronaves americano vino al puerto de Valencia el Ayuntamiento no escatima”. Se rascó la barbilla un momento.“¿Cómo se llamaba el barco Caballé?”.
“Coral Sea”, respondió su colega sin esfuerzo.
“Eso es. El caso es que se está muy bien allí y nos espera gente”. El médico puso cara de circunstancias y encogió los hombros en un gesto habitual que usaba cuando se le presentaba una situación incómoda. “Lo dicho, otro día”.
Un leve retemblar que se sentía en las suelas de los zapatos les sacó de la conversación. Un tranvía, pintado de azul, se hizo visible calle arriba. Coqueto. Tenía hasta una jardinera colgada en la que crecían flores. El tranvía se tomó su tiempo tomando la curva que enlazaba la avenida.
“Lo comprendo pero este asunto es urgente. Por favor, acompáñenme. No se arrepentirán”.
Los médicos parecían a todas luces incómodos con la situación. Benlloch tomó la palabra. “No sé quién es usted pero hasta aquí hemos llegado” le espetó al viajero. “Guárdese ese dinero en el bolsillo, ya le he dicho que tenemos un compromiso”. Tras ello y mirando a su compañero dijo “vámonos Caballé.”
Las cosas no estaban saliendo como el viajero había previsto. Ni mucho menos. Los dos médicos no estaban por la labor. Hora de tomar medidas drásticas.
“Doctores Zimmermann y Lancry, presten atención”. Diciendo esto metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y la acercó al vientre de Benlloch. La voz del viajero se transformó en un susurro preñado de amenaza. “Nos vamos a subir los tres al tranvía de la Malvarrosa como tres buenos amigos”. El viajero señaló con la barbilla al tranvía que se acercaba. “En el trayecto vamos a estar calladitos para que no entren moscas. Cuando lleguemos allí encontramos un restaurante y nos sentamos a comer. O nos vamos dando un paseo al campo de Neptuno si les apetece pero al puerto no vamos a ir hoy. Hagan lo que les pido o les dejo secos aquí mismo”.
Los médicos quedaron mudos de asombro ante las palabras del hombre y su actitud tajante que no admitía discusión. El bulto del bolsillo tenía pinta de pistola, se dijeron. ¿Quién sabe? Lo mismo era un desquiciado que se había escapado del convento de Jesús, o un anarquista o un traficante. A saber. Echaron un vistazo alrededor, buscando ayuda con la mirada entre los viandantes sin hallarla. ¿Dónde está la Policía Armada cuando se la necesita? Mejor cooperar, se dijeron el uno al otro con un gesto, mejor subir al tranvía y echar a correr una vez en la Malvarrosa.
Así hicieron. El trío se acercó al tranvía y en media hora, bajo la atenta y muda amenaza del viajero, llegaron a la Malvarrosa. Dejando el Mediterráneo a la izquierda caminaron calle abajo un trecho. Entraron en La Pepica por elección del viajero aunque si hubiesen caminado veinte pasos más sin bajarse de la acera habrían entrado en La Marcelina y habrían comido igual de bien.
El comedor estaba medio lleno, un éxito tratándose de noviembre y día laborable. Se sentaron a una mesa y pidieron de beber. Benlloch, que venía cabreado hasta las trancas, no pudo contenerse más.
“¿Y ahora qué tipo listo?, ¿va a tirotear a media Valencia?”, dijo señalando con la mano al resto de los clientes del comedor.
El viajero se limitó a mantener una mano en el bolsillo de la chaqueta mientras con la otra consultaba el reloj. “Cuando acabemos de comer les doy cuantas explicaciones requieran. De momento les ruego un poco de paciencia por favor”.
Pidieron arroz a insistencia del viajero que tenía el antojo de comer en el mismo restaurante en el que Ernest Hemingway había descubierto la paella, recién acabada la guerra civil. El escritor volvería al restaurante años más tarde, en 1959, y volvería a pedir paella valenciana, pan y vino tinto como había hecho en el 39. Los médicos se dejaron hacer para evitar que el loco que les tenía retenidos hiciese daño a alguno de los comensales.
Dieron las tres menos cuarto en el reloj que colgaba junto a la foto de una barraca. El viajero, que había comido paella con una mano en el bolsillo y se afanaba por escarbar socarrat con la cuchara, se volvió hacia sus rehenes. Con una sonrisa sacó la mano del bolsillo de la chaqueta empuñando una pipa junto con una bolsa de picadura de tabaco.
“No tenía una pistola, me lo imaginaba” sentenció Belloch, preparado para levantarse de la mesa. “Le van a meter un paquete en comisaría que se va a cagar por la pata abajo”.
El viajero le pidió calma sin moverse de la mesa. “Les debo una explicación doctores. Y voy a dársela ahora mismo pero antes necesito un café”.
La curiosidad se impuso al orgullo herido ante la desfachatez de aquel hombre. Pidieron tallats, les siguieron carajillos de anís. El viajero se fumó una pipa de tabaco inglés, los médicos valencianos varios Chesterfields. A medida que el viajero les contaba la razón de su secuestro temporal con final gastronómico los médicos no daban crédito a sus oídos. La Pepica se iba vaciando de comensales.
“A ver si me he enterado bien” dijo Caballé Lancry dándole un sorbo a su segundo carajillo. “Usted viene del futuro en una máquina del tiempo. Ha venido expresamente a salvarnos la vida porque es importante que llevemos a cabo el proyecto que nos piden desde Sanidad y al que Educación le está poniendo palos en las ruedas”.
“La forma de salvarnos la vida ha sido traernos a comer a La Pepica”, completó Benlloch con socarronería. “Collons, el arroz estaba bueno pero tampoco es para tanto”.
“Comprendo que no me crean pero mañana tendrán confirmación de que lo que les digo es cierto. Compren el diario y lo verán con sus propios ojos”. El viajero hizo una pausa para darle efecto a la cosa. “El restaurante donde pensaban comer en la calle Juan José Sister va salir en los periódicos. La casa vecina se vino abajo hace cuarenta minutos matando a varios de sus ocupantes, de haber estado ustedes comiendo en el Vaixell les habría caído encima uno de los muros y habrían muerto en el acto”.
Los médicos asintieron mudos. El comedor se vaciaba lentamente de comensales quienes, si no se lo impedía el trabajo, se irían a echar una siesta a casa.
“Me imagino que me toman por loco pero ese proyecto universitario es de capital importancia. El nacimiento de la Fisioterapia en España está ligado a la epidemia de poliomielitis que asola el país, de ahí que el proyecto tenga miras muy cortas y nadie piensa que sus enfermeros irán muy lejos profesionalmente hablando pero se equivocan. En treinta años los ayudantes de Fisioterapia que van a formar el año que viene tendrán una carrera universitaria propia; aquí mismo en Valencia abrirá sus puertas una de las facultades pioneras en 1983 y de ella acabarán saliendo doctores en Fisioterapia. Con el tiempo cada provincia española tendrá varias Facultades de Fisioterapia, no lo duden. Tal vez demasiadas facultades si me preguntan”.
“¿Doctores en Fisioterapia dice usted?”, intervino Caballé dejando escapar una bocanada de humo. “No tenía muchas dudas al respecto pero ahora no me deja ninguna: está usted como una cabra”.
“Se equivoca. En sesenta años la Fisioterapia española se transformará en una profesión autónoma, de primera intención, una disciplina sanitaria que requiere grandes dotes de razonamiento clínico y diagnóstico diferencial. En otros treinta años los fisioterapeutas serán doctores en Medicina del Movimiento, expertos en medicina musculo esquelética. Doctores de “Kinesiocina”. En otros treinta la palabra fisioterapeuta no tendrá vigor ni relevancia, será una reliquia del pasado”.
Los médicos se miraron el uno al otro. “Me deja usted de piedra”, dijo Benlloch. “De aquí a nada espero ver a los loqueros poniéndole una camisa de fuerza”.
“A su historia le veo un fallo mayúsculo”, dijo Lancry. “De ser cierto lo que dice -Benlloch soltó un relincho de chacota al oír a su colega- se ha tomado mucho trabajo para asegurar que existan doctores en Fisioterapia. Caray, una máquina del tiempo no puede ser barata por muy lejos del futuro que venga usted. No me imagino que la Fisioterapia sea más importante que la neurocirugía o la pediatría por darle dos ejemplos”. Caballé Lancry apuró de un sorbo su tercer carajillo y puso el vaso en la mesa como quien pone un seis doble en una partida de dominó. “¿Tanto tiene que ofrecer la Fisioterapia a la salud mundial en el futuro?”.
Me alegro de que me haga la pregunta”, respondió el viajero sacando un trozo de papel del bolsillo interior de la chaqueta. El viajero lo desdobló con cuidado, con reverencia incluso, y lo puso encima de la mesa. Un pliego amarillento, ajado, mostrando rastros de un cerco viejo de café donde le habían puesto una taza encima. Escrito a mano, con estilográfica. Los doctores miraron con interés mal disimulado y, simultáneamente, se miraron entre sí.
“Léanlo por favor”, dijo el viajero echándose hacia atrás en la silla. Con gesto se dirigió al camarero, varios dedos en el aire acompañado de un movimiento rotatorio que indicaba tres más de lo mismo. Qué bien sentaban los carajillos después de una paella.
Los médicos leyeron el documento casi al unísono. Benllonch miró a Caballé, este le devolvió el gesto. Lancry, atusándose la pajarita al cuello, no pudo contener la pregunta.
“¿Franco tiene pensado dejar la Jefatura del Estado a su hijo secreto cuando se muera?”.
El viajero asintió con la cabeza. Benlloch tomó el relevo.
“¿Si no hacemos algo al respecto una nueva guerra civil azotará España el 20 de Noviembre de 1975?”.
(continuará…)





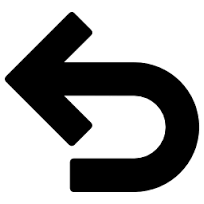 volver
volver